A mi querida Claudia E.
Antonella había anunciado su intención de viajar al país del sol naciente.
De la nada. De la noche a la mañana. El contacto estaba hecho. Su padre, desconfiado al inicio, se había dejado seducir por el viaje, y todo el ensueño del viaje. No había hecho muchas preguntas. Sólo las que consideró perentorias.
Su madre calló. Podía ser la prudencia o simplemente el presentimiento. Ese don mágico. La embargó una tristeza profunda, sin embargo.
Antonella hablaba sin pausa. Era una de las características de su personalidad, siempre. Había relatado en un minuto, dónde había conocido a la familia que pensaba contratarla, cómo habían organizado todos los trámites administrativos, cúantos niños debía cuidar. Necesitaban chicas jóvenes para el trabajo. Aludió al dinero que podría enviar. Podría trabajar en otras cosas, pensó después. Así habían empezado sus primas y ahora enviaban regularmente dinero. Para ellas, todo comenzó con un viaje de turismo que se prolongó en la clandestinidad. No había terminado tan mal en todo caso. Se habían casado. Habían echado raíces. Es cierto que no se habían casado por amor. Es cierto también que habían renunciado a volver al país mientras construían esas raíces. Por imposición legal. Mientras un documento volvía su clandestinidad legal. Es cierto que ese era el precio que debían pagar, nadie lo había planteado de esa forma, pero era el precio que debían pagar.
Lo que pasó después sucedió en el transcurso de una sola noche alargada. Pero habían pasado cuatro meses. Recuerda su llegada a casa nuevamente. Abatida. Con su madre. De la mano de su madre. En su memoria se habían quedado el miedo y la violencia y la zozobra. Y el blanco sobre blanco. El blanco de las batas del personal del hospital donde su madre la vino a buscar. Con la imposibilidad de comunicarse. Nunca encontró un hogar allá. Ni la Fortuna, diosa que se hace desear tanto. Vivió varias vidas de historias ininteligibles. Inefables en todo caso. Difusas a más no poder. Su libertad le fue confiscada. Aparentemente su cuerpo también. Seguramente. Nadie supo la razón de los envíos de dinero que consiguió hacer al principio. Fueron providenciales para el viaje de su madre. Para recuperarla. Era la Fortuna, definitivamente.
Esa historia había resonado durante mucho tiempo en el vecindario de La Garza allá en la falda de la montaña, en uno de los suburbios más conocidos de la ciudad, por su densidad. Y particularmente en la cabeza de Helena. Al fin y al cabo era su mejor amiga. Al fin y al cabo nunca la habían evocado. Esa historia. De manera particular después de leer 2666. Un frío en la espalda la estremecía cuando recordaba los relatos. Pareciera algo tan cotidiano en el mundo de ahora. Lo que no era cotidiano era el milagro del retorno de Antonella. Por mucho tiempo, después del suceso, en sus encuentros solían rememorar las aventuras de sus vidas infantiles. Se conocían desde siempre. Podrían concederse ese momento de olvido, pensaban.
En todo caso, ese acontecimiento de Antonella convertía la idea del viaje en algo ominoso. De miedo. Como en el caso de Truman. Pero había también el sentimiento que podría ser de otra manera. Un día ese sentimiento se convirtió en una certeza. Soñó que podría viajar a cuidar niños. A vivir en una ciudad al lado del mar. Sentir la textura de la arena entrando por cada uno de los dedos de su mano en un paisaje de azules. A aprender otras lenguas. A conocer otras vidas y a vivirlas. A dar rienda suelta a su curiosidad. Sin que el dinero fuese un impedimento. Una cadena. Es cierto que podría hacerlo en su país, pero justamente esa era la intuición. Necesitaba hacerlo lejos. Necesitaba tomar mucho de la fuerza de Antonella y reivindicar el derecho al sueño…. merece lo que sueñas había escrito Octavio Paz.
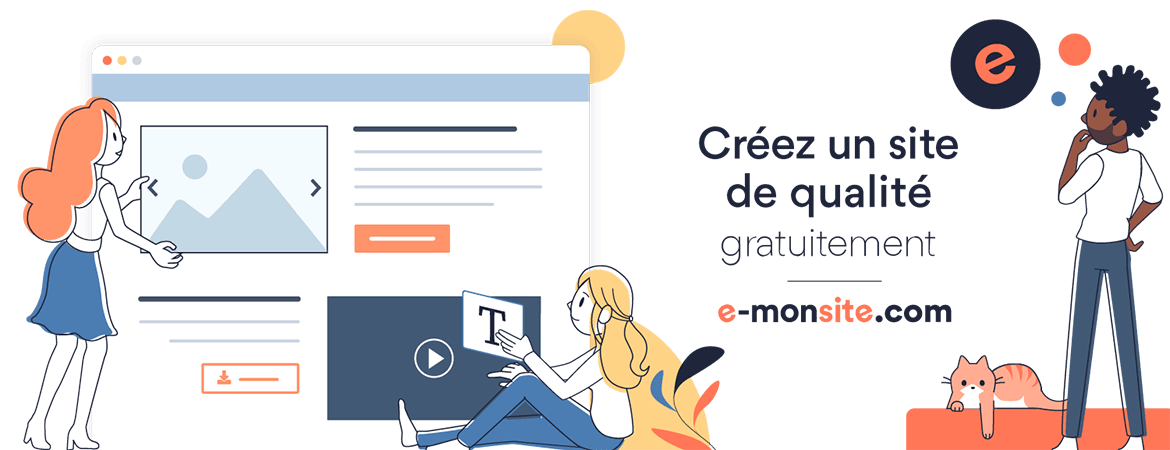
Ajouter un commentaire